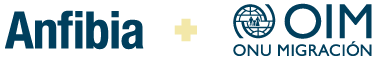En un predio de 127 hectáreas la colectividad boliviana de Allen se organizó para levantar sus casas y producir sus ladrillos. Dionisia Choque es una de sus referentes. Ella casi no se toma vacaciones: reparte su tiempo entre el horno y el barro, la gestión de las ventas, la compra de aserrín y su tienda. Pero en noviembre guardó dos días para preparar por primera vez la ceremonia del Aya Marcay Quilla para un difunto cercano, su padre.

Son las cinco de la tarde y el centro de Allen se llena de gente. La tienda de Dionisia Choque es la de color naranja que está frente al correo. No tiene ningún cartel. En la puerta, en una hoja escrita con marcador y en letras gruesas, dice “abierto”. En la parte superior de la vidriera permanecen los vinilos de la anterior función del local: “Aguas rionegrinas”. En esta calle hay unos tres o cuatro locales bolivianos por cuadra. Dentro de la tienda de ropa huele a perfume para telas Poett.
– Sí. Yo ya sabía que me estabas buscando para hablar.
Dionisia, contadora pública recibida en la Universidad de Comahue, fue la única de la comunidad que no habló de consultar a la Asociación para darme la entrevista. Sólo mencionó falta de tiempo.
Ella se mueve con energía y elegancia para atender. Muestra camisetas de boca, pantalones camuflados, camisas blancas. Va hacia el fondo del local a buscar alguna prenda. Su pelo largo y azabache acompaña los movimientos de su cuerpo. Habla con ganas y con voz suave. La charla se interrumpe cada vez que llega un cliente.
– Papá es el migrante. Nos traía. Uno era niño. El ingreso era difícil en su momento. Había que tener una suficiente plata, un laburo o algo. Lo único que me acuerdo es que le pedían dinero, pero para mostrar.
Dionisia tenía doce años cuando intentó migrar por primera vez con su familia. En esa oportunidad lxs Choque no tenían plata para mostrar y tuvo que volver a Yacuiba con su mamá. En la ciudad fronteriza se quedó seis meses y trabajó en una tienda hasta que pudo cruzar a la Argentina. Mientras, su padre y su hermanito, menor de edad, llegaron primeros al Alto Valle para trabajar la cosecha de manzanas. Lograron pasar con plata prestada. Era 1995.
Una vez en Río Negro, trabajó junto a su hermano en todo lo que hacían sus padres. Si bien agradecía que su familia hubiera abandonado una vida de pastoreo de animales, no le gustaba el aserrín y la tierra que volaban todo el tiempo en el barrio ladrillero.
Una vez que se establecieron en Allen, el padre de Dionisia emprendió el proyecto del horno propio. A medida que fue creciendo su hija aprendió a hacer ladrillos, a lidiar con el barro, a defenderse de las lluvias. Y también descubrió que las conchillas los destruyen cuando entran en contacto con el fuego. Mucho después vinieron sus proyectos: la tienda y el lavadero de autos.
Casi no conoce el mar. Sólo lo vio desde un camión, una vez que llegó hasta Caleta Olivia a vender ladrillos. Ella no se toma vacaciones: no le gusta estar al sol sólo por estar. Está en contra de los planes sociales porque dice que así la gente no aprende a trabajar y aconseja que lxs hijxs acompañen a sus padres en las tareas de adultxs, como hizo ella, porque se aprende mucho.
***
Una antigua casa que fue usada originalmente de ramos generales hoy es el bar más concurrido de Allen. Su nombre es Aroma Urbano y tiene sonido de ciudad, de roces entre cucharas y tazas, máquinas del café, conversaciones de parroquianos. Dos hombres miran el diario local y opinan sobre las noticias. Pregunto por los hornos ladrilleros.
– ¿A quién buscas? ¿a Paucara?
– No, a Dionisia.
– ¿Una petisita?
Su compañero de mesa lanza su humorada:
– ¿Conocés a algún boliviano alto?
– Hay algunos, eh. Hay algunos -retruca el otro-. La mayoría son chiquitos y retacones, es verdad.
Recibo sus consejos a dos voces:
– Son sumisos, medio reacios a darte información. Pero no, no te van a tratar mal. Es gente que trabaja. Pasa que son reservados, si no vas con alguna referencia, son medio desconfiados.
– Saben que están todos ilegales.
– Claro, aparte, no saben si vos vas de la AFIP escondido, viste. Si vas a comprar, no tenés problema.
– Si vas a hacer una estadística de cuántos ladrillos hacen por día, no te van a dar mucha bola.
– Si vas a preguntar si fulano trabaja acá…
– No, olvidate, tienen todo en negro. Salvo dos o tres hornos. Pero vas ahora y están laburando al rayo del sol.
***
El asentamiento de la colectividad boliviana fue creciendo sobre la meseta norte de la ciudad al ritmo en que familias ladrilleras llegaban a Allen. Allí festejan el carnaval cada febrero y la fiesta patria cada agosto. En 2010, conformados en la Asociación Civil Árbol, compraron las 127 hectáreas que hoy ocupan para vivir y producir ladrillos. Al momento de escriturar, el Municipio declaró su predio como zona urbana. Dentro, hay unos 60 hornos. Y alrededor de cada uno, una familia boliviana y varias casas para la gente que trabaja ahí. Dionisia es la secretaria de la Asociación.
En términos urbanos son 127 manzanas en las que se repiten hornallas, hileras de ladrillos cortados en el piso, palets, autoelevadores, camiones, hombres y mujeres que suben escaleras, acarrean barro, cortan ladrillos, cuidan el fuego, cargan y descargan.
En las canchas circulares amasan el barro mezclado con aserrín. Una rueda, como aquella por la que caminan sin destino los hámsters pero de unos dos metros de diámetro, se desplaza en círculo por el pisadero. De ahí, cargan la mezcla en la carretilla y la llevan a la persona que coloca el barro en un molde. Después, vuelcan en el piso espolvoreado de aserrín, uno tras otro, los ladrillos crudos y grises, como cuando un niño forma con la arena del mar las figuras temáticas que le propone su jueguito de playa. Los cocinan en la hornalla. De ahí salen 40 o 50 mil ladrillos -según el tamaño-, luego de 36 horas de fuego continuo.
Dionisia conoce esto de memoria. Aprendió que producir en verano rinde más y es más ventajoso complementar con otras actividades económicas. Hoy gestiona ventas, compra aserrín, tapa los ladrillos para que no se mojen. Y se ocupa de su tienda.
***
El lunes 1 de noviembre al mediodía, en la casa de Dionisia se reúnen su mamá, su hermano, su cuñada y lxs vecinxs que comparten la vida con la familia Choque desde antes de salir de Padilla, su pueblo natal, en Chuquisaca. También su papá. Todxs así lo sienten.
Preparan distintas comidas. Cuando las tantawawas– los panes de variadas formas- están listas, las empiezan a compartir. El que tiene forma de persona representa al padre muerto al que hoy conmemoran. El de la escalera es para que baje del cielo. También cocinan picante, una especie de salsa para acompañar papas. Lleva abundante ají; en Bolivia toma cuerpo con el pan duro, acá lo hacen con pan rallado. Mañana martes harán asado. Su papá se irá por una escalera de pan.
En esos dos días, cada año, las familias andinas comparten con sus muertos. Es el Aya Marcay Quilla, el día de Todos los Santos, una fecha que combina elementos de la cultura originaria con fechas impuestas por la conquista. La muerte es una transición, un camino hacia la vida eterna. En noviembre Dionisia preparó por primera vez la ceremonia para un muerto cercano.
***
– Dionisia, ¿puedo sacar fotos en el barrio?
– Sí, pero no a los niños. Porque en el barrio hay muchos que andan jugando en los hornos. Y después ya dicen que están trabajando.
En 2016 un periodista local publicó en FOPEA una investigación sobre los hornos ladrilleros de las familias bolivianas. Allí denunciaba: “Esta actividad productiva —que mueve más de 40 millones de pesos al año— se desarrolla en medio de la informalidad laboral, la precariedad habitacional y el trabajo infantil”. La nota hablaba explícitamente de trata de personas y de daños ambientales por la producción de ladrillos. En Allen, la ciudad que tiene casi veinte mil hectáreas de fracking y está perforada por 200 pozos petroleros.
– En los medios se opina de los bolivianos, de un lado y del otro. Bardean y empiezan ‘no pagan y no pagan y no pagan’. Siempre es eso, el tema de que no tributamos.
– ¿Te molesta que lo digan?
– Ya lo naturalizamos a eso. Había un tiempo, cuando yo era más chica, que enfrenté. Te hablo de cuando tenía 18 o 20 años. Después desaparecí porque era pelear con la nada misma. Vivían de eso. Entonces nosotros terminábamos enfrentándonos con los vecinos. Después dije, noooo, no voy a caer en su trampa. Así que me callé y nunca más hablé. Es más, apago la radio. Por ahí escucho, para no quedarme afuera, o chusmeo el Facebook. El que no quiere callarse, por ahí, habla. Yo trabajo en mi tienda.
Diciembre 2021